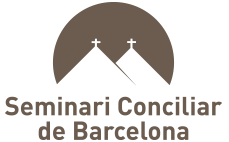El monasterio cisterciense de Santa María de Poblet, un gigante amurallado e imponente, fundado el año 1150, ha acogido durante tres días de noviembre a los seminaristas de la etapa propedéutica de Cataluña, entre los que me incluyo.
Ya en el interior de esta ciudadela de Dios, puede percibirse el auténtico aroma monacal del ora et labora, en la quietud, solidez y antigüedad de cada piedra. Aún hoy, esta abadía continúa atestiguando la edificación de las virtudes cristianas más robustas en este camino espiritual. Allí, en el umbral que conecta el claustro con la hospedería, fronterizo al mundo exterior, parece unificarse la tierra y el Cielo, según palabras de un hermano cisterciense.

Indudablemente, son los monjes cistercienses de este cenobio, con su hábito blanquinegro o envueltos en sus solemnes cogullas, las mismas piedras vivas, quienes nos transmiten aquel aroma genuino. La oración, el trabajo, la vida comunitaria en clausura y en silencio, hacen que en su hospedaje a nosotros, como alter Christus, se sostenga la construcción del templo interior, del alma. Ésta no tiene otro huésped que el Espíritu Santo, que es la quintaesencia del monaquismo, y nos anima hacía ese retorno a la santidad perdida y siempre anhelada.
En este clima, uno de los monjes sacerdotes nos concedió una agradable entrevista. Nos contó el proceso de purificación en la vocación tras la primera llama(da). Es necesario actualizar ante Dios, al primer repique de campana matinal, “qué hago aquí”, sin rebajar el ideal aspirado: la santidad. “Aquí”, en el monasterio, es precisamente donde este monje conoce mejor la realidad, la esencia de la lucha entre el bien y el mal, inseparable de la historia humana, que se debate en nuestro corazón. Fieles al Señor, tras los momentos de crisis u oscuridad se esconde siempre un tiempo de plenitud, un regalo de Dios para el amor probado.

Seguidamente, además de la Santa Misa y el oficio divino, subrayó la lectio divina como pilar fundamental en su oración, poniéndose diariamente de cara con la Biblia. Durante el trabajo, el silencio de la soledad se vuelve elocuente, rememorando aquello anteriormente rezado, cantado o rumiado. Y entonces degusta renovadamente, sin apenas esfuerzo, la Palabra de Dios, viva y eficaz, integrándose en sus quehaceres diarios, en lo ordinario. “El continuo silencio, y estar olvidados y apartados del ruido de las cosas del mundo, levanta el corazón, y hace que pensemos en las cosas del Cielo”, escribió san Bernardo de Claraval.
Terminando, nos invitó a descubrir la raíz monástica de toda vocación cristiana, para encontrar la íntima unión con Dios: querer “ser” antes que “hacer”. Ser uno con Dios, volver a esa unión íntima, profunda y total con Él. A ese —añado— primer y último, único y perfecto Amor, fuente inagotable de agua viva, que sacia plenamente.

En conclusión, extraemos de aquí una sencilla tríada monástica, que ayuda a enraizar nuestra vocación en la savia del mismo árbol que nutre toda la Iglesia Santa, el árbol de la Cruz redentora de Cristo: el espíritu de pobreza alcanza al Padre Celestial; la oración silenciosa encarna al Verbo Divino; y la solitaria celda habita el Espíritu Santo.
Victor Milla
Etapa Discipular